LA FE, VIRTUD TEOLOGAL
Nuestra vida cristiana comienza por la fe.
Preguntarnos acerca de lo que significa el hecho de creer en general nos ayuda entender mejor que es el acto de fe sobrenatural.
Preguntarnos “¿qué es la fe?” es siempre una cuestión fundamental para nuestra vida cristiana.
En el Compendio del Catecismo de la Iglesia Católica (n. 386) encontramos la respuesta de la Iglesia a esta pregunta:
“La fe es la virtud teologal por la que creemos en Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, y que la Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la Verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona libremente a Dios; por ello, el que cree trata de conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que «la fe actúa por la caridad»” (Ga 5, 6).
Una virtud teologal
La fe sobrenatural es antes que nada una virtud teologal. Repasemos qué es una virtud, y por qué se la llama “teologal”.
Una virtud es un hábito bueno que perfecciona las capacidades de nuestra alma para que podamos realizar con más facilidad y gusto actos buenos.
Por ejemplo, sabemos que está bien ayudar a los demás. Pero sabemos también que “una golondrina no hace verano”. ¿Cuál es la persona realmente generosa? ¿La que ayuda una vez y de mala gana? ¿O la que tiene la “sana costumbre” de dar con alegría? Algunos piensan que tienen la virtud de la paciencia pero cuando vienen probados por alguna dificultad no son capaces de aguantar nada o casi nada. Quiere decir que no eran realmente pacientes…
Hay virtudes que podemos conquistar con nuestro esfuerzo. A veces decimos, por ejemplo, que un músico es “virtuoso”. Estas son virtudes humanas. De esta clase son las cuatro virtudes que tradicionalmente se llaman “cardinales” (porque son como las “bisagras” alrededor de las cuales giran todas las demás virtudes): prudencia, justicia, fortaleza y templanza.
Pero hay otras virtudes que solo Dios puede regalárnoslas. Y nos las dió junto con la gracia santificante por la cual somos hechos hijos de Dios en el Bautismo. Estas son las virtudes sobrenaturales, o “divinas” como las llamaba Aristóteles.
Estas últimas también son llamadas “teo-logales” porque vienen de Dios y apuntan a Dios (“teo” es la palabra griega para “dios”). Ellas nos dan la capacidad de realizar actos que van más allá de nuestras energías o capacidades meramente “naturales” o humanas. Es por esto que se les da el nombre de “sobre-naturales”.
Además de la fe conocemos otras dos virtudes teologales: la esperanza y la caridad. Estas tres virtudes capacitan al hombre para relacionarse con Dios de un modo nuevo, distinto al de las demás creaturas sobre la tierra: dan la posibilidad de tener un contacto personal con Dios como Padre y amigo, una relación de intimidad que sobrepasa infinitamente las fuerzas del espíritu humano.
Afirmar que la fe es ante todo una virtud teologal tiene importantes consecuencias. Por ejemplo, esta afirmación nos ayuda a encontrar una respuesta a preguntas como: ¿cómo se crece en la fe?, ¿por qué ya no “siento” la fe como la sentía antes?
¿Cómo se crece en la fe?
Los antiguos decían que una virtud crece de la misma manera que es adquirida.
Si una virtud es adquirida por “repetición de actos”, como en el caso de las virtudes humanas, esa misma “repetición de actos” hace que esa virtud se afiance en nosotros.
La virtud de la templanza nos da la fuerza para moderar correctamente nuestros impulsos. Uno de estos impulsos puede ser la ira, qué es como una reacción espontánea ante algo o alguien que nos daña y que pretendemos enfrentar y eliminar. Más veces una persona pueda controlar su ira, más “mansa” se volverá. Y la señal de que alguien es virtuoso está en que cada vez se hace más fácil e incluso agradable realizar acciones que al principio era difíciles.
En cambio, si una virtud nos es “infundida” o regalada por Dios, es el mismo Dios quien la hace crecer en nosotros. Este es el caso de la fe. La fe no crece gracias a nuestro esfuerzo personal. Es Dios el que hace crecer en nosotros la fe.
¿Esto quiere decir que nosotros no podemos hacer nada para que crezca en nosotros la fe? No. Muy por el contrario podemos, y debemos, hacer mucho.
¿Qué es lo que hace el agricultor para que crezca la semilla? ¿Puede por sí mismo darle más vida a esa semilla? Primero hay que conseguir la semilla. Después, limpiar el terreno. Y finalmente, asegurar hasta donde sea posible las condiciones de iluminación e irrigación adecuadas para que esa particular semilla crezca.
Algo parecido pasa con el don de la fe. La fe es un regalo que Dios nos hace sin que nosotros lo merezcamos. Dios nos regala la fe gracias a los méritos de su Hijo que se ofreció por nosotros en la Cruz. El don de la fe llega a cada uno de nosotros por caminos misteriosos y sorprendentes. Por eso, tenemos que empezar por agradecer este don. Y después, pedirle a Dios que lo haga crecer en nosotros, teniendo que cuenta que suplicamos algo a lo cual no tenemos derecho. Somos mendigos pidiendo a Dios que aumente nuestra fe. ¡Qué hermosa la oración de ese papá que tenía un hijo poseído por el demonio y le pedía a Jesús que lo liberara! “Ayúdame porque tengo poca fe” (Mt 9,24).
Por nuestra parte, podemos ayudar “indirectamente” a que crezca la fe en nosotros. Negativamente, luchando por remover todo lo que pueda ser obstáculo a esa fe, cómo uno que limpia un terreno de yuyos. Positivamente, acercándonos a Jesucristo, “sol que nace de lo alto” que ilumina y alimenta nuestra fe a través de su Palabra, de su presencia eucarística y en la práctica de las obras de misericordia.
No hay nada de sorprendente en el hecho de que una persona que no frecuenta la Misa dominical y la confesión sacramental pierda la fe. La maleza termina ahogando la buena semilla. Sin Jesucristo la fe es como una plantita sin luz: se marchita. Y esto nos da pie para decir algo acerca de la otra pregunta que nos planteábamos.
Tampoco es extraño que si uno no pone en práctica las obras de la fe, obras de devoción, de apostolado y de caridad, esta fe se enfríe y muera. “Por medio de las obras, te demostraré mi fe” escribía Santiago Apóstolo, porque “de la misma manera que un cuerpo sin alma está muerto, así está muerta la fe sin las obras” (Santiago 2,18.26)
¿Por qué ya no “siento” la fe como la sentía antes?
Puede ser que en parte esta pregunta ya esté respondida con lo que hemos dicho.
No sentimos la fe porque hemos dejado que nuestra fe se debilite o muera en nosotros por alejarnos de Jesucristo vivo. O no, y entonces hay que tener en cuenta otro aspecto muy importante de la fe.
Vamos a decir algo que puede sonar muy extraño: estrictamente hablando, la fe en cuanto tal no se siente. Podemos llegar a sentir algunos efectos de la fe, aunque no siempre. La fe no es un sentimiento o una emoción. La presencia o ausencia de emociones no es indicador de una mayor o menor fe. Son cosas distintas que bien pueden darse separadas: puede haber intensos sentimientos unidos a una fe muy superficial; o gran aridez o sequedad sostenidas por una fe profunda.
Tengamos siempre presente lo que leemos en la carta a los Hebreos: “La fe es la garantía de los bienes que se esperan, la plena certeza de las realidades que no se ven” (Hb 11,1). La fe sobrenatural es certeza, convicción, de realidades que no se ven ni se entienden. La fe es una convicción más que un sentimiento. La relación entre estos sentimientos que a veces a acompañan a la fe y la fe auténtica se puede comparar con el “enamoramiento” y el amor verdadero que va más allá de esas emociones iniciales y pasajeras.
La fe, por ser una virtud teologal, nos pone en “contacto” con Dios. Pero, ¿qué clase de “contacto” es este? Para que haya contacto tiene que haber algo en común, algo que se “toque”. ¿Qué hay de común entre Dios y el hombre? El ser humano es una misteriosa unidad de cuerpo y alma. “Dios es espíritu” (Jn 4,24), enseña Jesús. Por lo tanto, el punto de contacto entre Dios y el hombre se encuentra en la dimensión espiritual del hombre. Y lo espiritual va más allá de lo que podamos ver, tocar, escuchar, sentir, o experimentar sensiblemente. Por eso decimos que lo espiritual no se siente.
De todas maneras, no es la fe algo desencarnado. Sería inhumano. En el acto de fe se refleja el misterio de la Encarnación, la únión de la naturaleza divina y la humana en Jesucristo. El origen de la fe es divino, pero el sujeto en el que arraiga es humnao. Por eso, este contacto espiritual con Dios no rompe la unidad del ser humano. Por el contrario, la fe abarca, “toca”, y transfigura todas las esferas de nuestra existencia.
Pero sigue siendo cierto que “lo esencial es invisible a los ojos”…
La fe abre una ventana en nuestras almas por la cual penetra en nosotros una luz distinta de cuanto podamos imaginar o pensar. Como escribió San Pablo: “Nosotros anunciamos lo que nadie vio ni oyó” (1 Co 2,9)
Padre Marco
26/1/2022
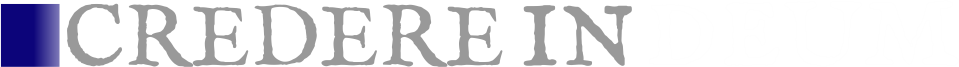




Comentarios
Publicar un comentario