CREERLE A DIOS
En nuestra búsqueda por entender mejor qué significa creer hemos reflexionado, tras las huellas de San Agustín y de Santo Tomás, como la fe es “creer en Dios”. Ahora queremos avanzar sobre otro aspecto del acto de fe y pensar sobre como creer es también “creerle a Dios”.
Ambos aspectos son complementarios e inseparables: creer es creer en Dios y creerle a Dios. El “Compendio del Catecismo” nos enseña que gracias a la fe, don del Señor, no sólo creemos en Dios sino también en todo lo que Él nos ha revelado:
El hombre, sostenido por la gracia divina, responde a la Revelación de Dios con la obediencia de la fe, que consiste en fiarse plenamente de Dios y acoger su Verdad, en cuanto garantizada por Él, que es la Verdad misma (n. 25)
Creer en Dios significa para el hombre adherirse a Dios mismo, confiando plenamente en Él y dando pleno asentimiento a todas las verdades por Él reveladas, porque Dios es la Verdad. Significa creer en un solo Dios en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo (n. 27)
Pero antes de adentrarnos en este tema retrocedamos un par de pasos para desde ahí retomar nuestro camino.
El nacimiento de la religión
La Iglesia sostiene, y ha sostenido, que Dios mismo sembró en el corazón del ser humano el deseo de buscar a su Creador.
La misma experiencia nos ayuda a ver cuán razonable es esta afirmación.
Hay en lo profundo de cada hombre y de cada mujer un innegable deseo de bien, de verdad, de vida, de paz, de justicia, de amor… A su vez, estos “deseos” son expresión de una “sed” más profunda: la sed de Absoluto, de algo, o mejor de Alguien, que de sentido y consistencia a nuestra existencia en este mundo.
Muchas veces son las experiencias que nos empujan al “límite” (el dolor, la enfermedad, la angustia, la desesperación, la injusticia, y sobre todo la muerte) aquellas que despiertan de modo más evidente esa sed que está adentro nuestro, frecuentemente sepultada bajo la superficialidad de una vida sobrecargada de información pero vacía de sentido. Cuando sufrimos nuestros límites, o los ajenos, surgen las grandes preguntas: “¿Por qué esto?”, “¿Por qué justo a mí?”, “¿Qué sentido puede tener esto?”…
Misteriosa paradoja: al mismo tiempo que nos sentimos limitados, parecería que algo desde adentro nos empuja a superar eso límites. Quisiéramos superarlos, pero … ¿podemos?
La humanidad se podría dividir en dos grandes grupos: quienes buscan seriamente una respuesta a estos “planteos existenciales”, y quienes en algún momento de su vida se cruzaron con estas preguntas pero no se tomaron la molestia de buscar personalmente una respuesta. Nunca es pecado hacer preguntas. Gran desgracia es no buscar una respuesta a esas preguntas.
Aquel gran sabio de la antigüedad que fue el griego Aristóteles decía: “el hombre naturalmente desea conocer la verdad”:
Todos los hombres tienen naturalmente el deseo de saber. El placer que nos causan las percepciones de nuestros sentidos son una prueba de esta verdad. Nos agradan por sí mismas, independientemente de su utilidad, sobre todo las de la vista. En efecto, no sólo cuando tenemos intención de obrar, sino hasta cuando ningún objeto práctico nos proponemos, preferimos, por decirlo así, el conocimiento visible a todos los demás conocimientos que nos dan los demás sentidos. Y la razón es que la vista, mejor que los otros sentidos, nos da a conocer los objetos, y nos descubre entre ellos gran número de diferencias (Metafísica 1,1).
Es propio del ser humano buscar la verdad y prueba de esto es que el ser humano goza al encontrarla incluso más allá de la utilidad práctica que esa verdad pueda reportarnos. ¡Qué genialidad la de Aristóteles! Otra señal de esto podría ser, por el lado contrario, cuánto nos duele que nos mientan o que nos equivoquemos… Por eso, razonando con “el Filósofo”, si el ser humano renuncia a buscar la verdad renuncia a ser “humano”.
Esta búsqueda de la verdad necesita de una verdad “última” que de sentido a toda nuestra existencia. Si es llevada a cabo sin prejuicios y apasionadamente, tarde o temprano nos conduce a Dios, Creador y Señor de todas las cosas, y Padre de los hombres.
El “Compendio del Catecismo” afirma categóricamente:
A partir del mundo y de la persona humana, el hombre, con la sola razón, puede con certeza conocer a Dios como origen y fin del universo y como sumo bien, verdad y belleza infinita (n. 3).
El Catecismo dice: “puede”. No dice que de hecho todos lo logren. Para llegar a este conocimiento de Dios hay que quererlo: querer buscar una respuesta a los interrogantes que “el mundo y la persona humana” nos plantean. A partir de esta búsqueda nace la religión, que otra cosa no es sino elegir a Dios con el fin y el sentido de toda mi existencia.
Nuestro conocimiento “natural” de Dios
El ser humano, incluso antes de la fe, tiene la capacidad de llegar a algunas verdades que después servirán cómo base sobre la que se apoyará el don de la fe. Tradicionalmente este conjunto de verdades ha sido llamado “preambula fidei”, es decir, “preámbulos de la fe”. Ejemplo de estos “preámbulos” son: la existencia de Dios, la existencia en el hombre de un alma inmortal, y también la posibilidad de que Dios se manifieste a los hombres.
Ahora bien, este conocimiento “natural” de Dios (es decir, obtenido gracias a la sola inteligencia humana) será siempre limitado. Es conocida la anécdota que se cuenta de San Agustín…
Un día caminaba por la playa mientras trataba de entender cómo es Dios. De golpe se encontró con un chico, y vio como el chico había hecho un pequeño pozo en la arena y como con un caracol iba y sacaba agua del mar para volcarla allí adentro. Al verlo Agustín se sorprendió y le preguntó: “¿Qué estás haciendo?”. El chico lo mira y le dice: “Mire señor, yo voy a poner toda el agua del mar adentro de este pozo”. Entonces San Agustín le dice: “pero eso es imposible querido, porque no puede entrar toda el agua del mar en ese pocito”. Y el chico, que parece no era un niño sino un ángel le dice: “bueno, tampoco Dios puede entrar en la comprensión de tu mente”.
El ser humano puede conocer algo de Dios pero no todo, ni mucho menos comprenderlo, es decir abarcarlo completamente…
Dios sale al encuentro del hombre
Dios que creó al hombre y, por extraño que suene, lo llama ser su amigo (“amigo” en el sentido más profundo de esta palabra tan manoseada en nuestros tiempos de redes sociales). Acordémonos de lo que dijo Jesús a sus discípulos: “Ya no los llamo servidores… yo los llamo amigos” (Jn 15,15).
Nuestro Creador sembró en el corazón de todo hombre y de toda mujer el deseo de Dios para que el ser humano libremente busque a Dios. ¿Qué clase de amistad habría si no hubiera espacio para la libertad?
El ser humano, cuando es sincero, busca a Dios y algo llega a “barruntar” de la grandeza de nuestro Padre. Pero solo, librado a sus solas capacidades, no puede penetrar en el misterio de Dios. Por eso este Dios infinitamente bueno sale al encuentro del hombre… y esto es lo que llamamos Revelación. Si no fuera así, estaríamos diciendo que Dios sembró en el corazón del hombre un deseo vano, condenándola a la angustia de un destino irrealizable. Pero no es así. Por el contrario confesamos que Dios creó al ser humano para la felicidad.
La Revelación es la Palabra que Dios dice al hombre para que el hombre pueda conocer a Dios, amarlo y unirse a Él.
Dios, que es un gran pedagogo, realizó está Revelación por etapas, empezando por Adán y Eva, pasando por la historia del pueblo de Israel, hasta llegar a su plenitud en Jesucristo, Hijo de Dios, Palabra Encarnada.
En la Biblia, al inicio de la Carta a los Hebreos, leemos: “Después de haber hablado antiguamente a nuestros padres por medio de los Profetas, en muchas ocasiones y de diversas maneras, ahora, en este tiempo final, Dios nos habló por medio de su Hijo” (Hb 1,1-2).
El Papa Francisco decía:
“La Palabra de Dios precede a la Biblia y la sobrepasa. Por eso el centro de nuestra fe no es solamente un libro, sino una historia de salvación y sobre todo una persona, Jesucristo, la Palabra de Dios que se hizo carne” (12/04/2013).
La Palabra de Dios nos llega, en modo escrito, a través de la Biblia, la Sagrada Escritura; y también gracias a lo que llamamos “Tradición Apostólica”.
La misma Biblia atestigua que hay muchas cosas que Jesús les dijo a sus Apóstoles que no están escritas. No todo está escrito. Había cosas que los discípulos de Jesús todavía no estaban en grado de recibir y que irían descubriendo iluminados por el Espíritu Santo: “Todavía tengo muchas cosas que decirles, pero ustedes no las pueden comprender ahora. Cuando venga el Espíritu de la Verdad, él los introducirá en toda la verdad” (Jn 16,12-13).
Jesús encomendó a su Iglesia la misión de recibir, custodiar fielmente, interpretar correctamente y transmitir íntegramente este “Sagrado depósito” que constituyen la Sagrada Escritura y la Tradición Apostólica.
San Agustín decía: “No creería en el evangelio si no me moviese a ello la autoridad de la Iglesia católica” (Réplica a la carta de Manés, v. Revisiones II 28).
Esta es la gran aventura de la libertad humana que alcanza su plenitud en la fe: el hombre busca a Dios, Dios busca al hombre, y el hombre acepta a Dios en la fe… si quiere.
Por lo tanto creer es creer en Dios, y creerle a Dios: aceptar en la obediencia de la fe todo lo que Dios nos ha enseñado en su Hijo Encarnado y que a nosotros nos llega por medio de su Iglesia.
Si dejáramos de lado alguna de las enseñanzas de Jesús o de la Iglesia, aunque sea una solo, en realidad no creemos. Implicaría poner nuestro juicio sobre la Sabiduría divina afirmando que en algo puede tener razón y en algo se puede equivocar. Si así fuera, claramente no creemos en Dios.
Padre Marco
11/3/2022
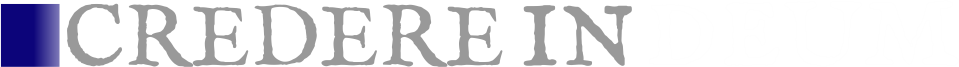




Comentarios
Publicar un comentario